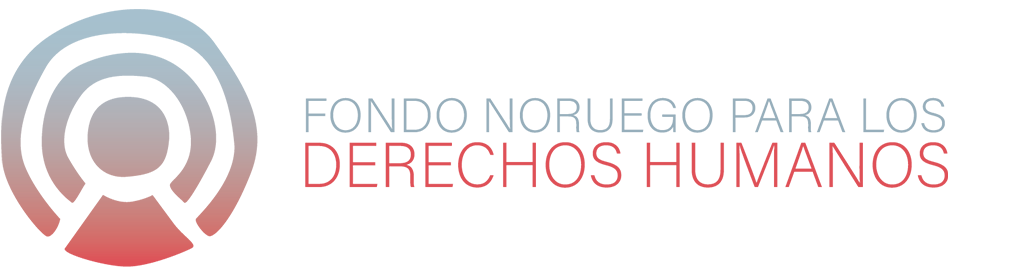El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado nació en Colombia luego de que se estableciera la Ley 1448 del 2011, mejor conocida como la Ley de Víctimas, en la que se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el número de víctimas afectadas por el conflicto armado en el país alcanza los 9.113.500, esto equivale al 18% de la población colombiana.
La Ley de Víctimas además promueve que estos hechos de violencia contra las víctimas no vuelvan a ocurrir, y para ello ha venido desarrollando una serie de acciones desde hace 10 años para conmemorar la fecha y para estimular la recuperación de la memoria histórica.
Las memorias colectivas o históricas han tenido un papel crucial para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Mediante la narración de sus protagonistas, se ha aportado al esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces y la construcción de una paz sostenible en los territorios.
A pesar de sus contribuciones, la construcción de la memoria histórica implica ciertas dificultades. Danilo Rueda, secretario ejecutivo, director y miembro del consejo de dirección de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) dice que algunas expresiones de memorias no han sido reconocidas ni respetadas, y por eso considera que el acto de reconstrucción colectiva ha sido uno de los retos más importantes de la sociedad colombiana.
Ante este panorama, CIJP ha venido trabajando desde hace 30 años en la reconstrucción de las memorias transgeneracionales mediante diferentes acciones como: la interacción entre víctimas y victimarios, la implementación de festivales de las memorias, la universidad de la paz, y el acceso a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
La memoria como resistencia a la violencia y al olvido
Pero la memoria no solo han sido el vehículo hacia la reparación y no repetición. En el episodio ‘El Silencio de Buenaventura’ de El Telar podcast, se habla de que esta reconstrucción colectiva del pasado tiene tanta fuerza que aquellas personas que han sido acalladas por la guerra interna le han apostado a la memoria como herramienta para demostrar su rechazo contra la violencia.
Por medio de proyectos como la Casa Social Cultural y Memoria, la población bonaverense se resiste a la violencia. En este lugar de paz y memoria, el recorrido empieza por una sala en la que se puede observar la Galería de la Resistencia, una pieza artística que invita a recordar varios de los hechos más dolorosos ocurridos en Buenaventura y que no se pueden dejar atrás.
Las Galerías de la Memoria son otro ejemplo del poder de la memoria histórica como acto de resistencia al olvido. Se trata de una herramienta en la que las familias de las víctimas comparten información relativa a la responsabilidad de los victimarios. Dicha información se consigna en una fotografía de la víctima, a fin de contribuir a la reconstrucción del pasado histórico, la documentación de casos, el empoderamiento de las personas afectadas por la violencia y la transformación del dolor en acciones civiles y jurídicas.
“La memoria tiene esta fuerza porque es lo único que les queda a las familias. Ante tanta injusticia, impunidad en los casos, ausencia de verdad y ausencia de garantías de no repetición, lo único que les queda a las familias es salir a las calles, mostrando las fotos, haciendo memoria, para que las estructuras se empiecen a mover” explica Andrea Torres, coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Érika Bautista (FNEB)
La memoria como un derecho
Personas y organizaciones sociales que defienden los derechos ven la memoria como un derecho fundamental y como una aliada para la paz. Así lo expresa Jackeline Micolta, comunicadora y activista social por los derechos de las mujeres en Buenaventura: “gracias a los defensores y defensoras estamos aprendiendo sobre la memoria y cómo a través de esta se exige una vida y un país en paz”.
Pero este no es un trabajo fácil. Micolta agrega que muchas de estas personas han sido amenazadas junto a sus familias, y por esto la activista social dice que siente una profunda admiración y respeto por aquellas personas que defienden los derechos y que aportan a la construcción de la memoria, aun cuando el país no les garantiza plenamente su seguridad.
Desde el Fondo Noruego para los Derechos Humanos reconocemos la labor de las personas y organizaciones sociales que trabajan por la construcción de la memoria y nos solidarizamos con las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. En esta fecha, también pedimos al Estado colombiano continuar avanzando en medidas efectivas que garanticen el goce de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Fotografía de portada: archivo. Crédito: Conciudadanía.